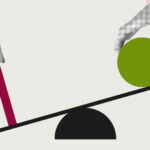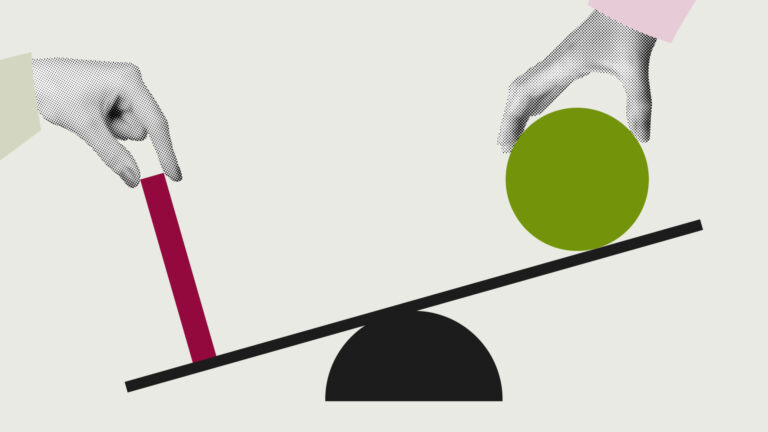Por: Juan José Alzate Carmona – juanjoenero25@hotmail.com
Andrés Mendoza era un joven médico de alta estatura y contextura delgada, enamorado de su profesión, su deber y su familia. Se caracterizaba en su trabajo por su gran profesionalismo y ser ejemplarizante en todo lo que hacía. En su hogar, un hombre caballeroso, un padre como ninguno. Un día en su lugar de trabajo, el hospital, pequeño éste, pero ubicado en el centro de la ciudad y con empleados entregados totalmente a la vida de sus pacientes, Andrés al igual que todos sus colegas, se percataron en observar a través de los canales de televisión, el suceso más grande que estaba acabando vidas en el lejano oriente. Sin embargo, nunca llegaron a imaginar la magnitud que iba a tener dicho acontecimiento llamado posteriormente “covid-19”.
Sí, así fue, la pandemia más grande del siglo con una cifra de contagiados y muertos incontables, que a medida de sus días acababa con más y más vidas sin consuelo alguno, para la humanidad.
Entierros sin acompañamiento, muertes con desconocimiento de emociones por parte de sus familias, cadáveres como trozos de papa esparcidos por pequeñas y grandes ciudades en todo el mundo, en el que el lugar menos pensado este imparable virus habitaba, ésta, entre otras, eran las características que dejaba el tenebroso suceso. Pero ¿el culpable fue un humano que comió de un animal que provocó el virus?
Corría el año 2020 donde se vivía con la mayor desigualdad que caracteriza la sociedad, donde importaba sólo el beneficio propio y suplir lo que sus propias necesidades requerían y no se podía esperar menos. Las personas hicieron caso omiso a las advertencias gubernamentales y cuando los altos mandatarios y máximas autoridades quisieron hacer algo al respecto, éstos simplemente lo tomaron como un paseo y unas vacaciones donde lo único que lograron fue contagiarse y a su vez, expandir el mortal virus.
Pasaban los días y lo único que reportaban los noticieros eran muertes, contagios y más historias lamentables causadas por dicha pandemia. Acaso, ¿no había ninguna esperanza que sacara a las personas del caos en el que se encontraban? Aunque los números de mortalidad no bajaban y la luz parecía cada vez más y más ahuyentarse, la naturaleza respiraba; así era, pues los árboles volvían a crecer y reverdecer, los animales salían de sus escondites, la fiesta y la armonía ahora era de ellos, se sentían nuevamente libres y sin que nadie que los pisotease. El cielo cada vez era más azul, la tala indiscriminada disminuyó y los polos terráqueos nuevamente volvían a congelarse. La humanidad no lo podía creer, ya que el confinamiento nos estaba dando muestras claras de enseñanzas, hasta incluso llegar a pensar que, el mortal virus éramos nosotros, que el planeta nunca había tenido dueño, que los seres humanos simplemente éramos huéspedes, que la naturaleza y la tierra todos los días nos recibían en su casa, el universo mismo.
La covid-19 era imparable. Las puertas del nuevo continente y en especial, en Suramérica, fueron tocadas y sin permiso ni repudió; éste ingresó por tiempo indefinido y siguió asolando, como lo fue su principal característica: llevarse personas por delante sin ninguna piedad y Colombia, país de Andrés, no iba a ser la excepción, mucho menos Bogotá, ciudad capital y primer puente de contagio al resto de ciudades y demás lugares de todo nuestro país.
Un primer caso se reportó en el hospital donde Andrés y sus demás compañeros trabajaban. Ellos se sentían preparados para afrontar dicha situación, pero no sabían que, para esto, tenían que hacer el mayor sacrificio de sus vidas: abandonar sus familias para atender a todos los contagiados, aquellos que, muchas veces los discriminaron en supermercados, en centros comerciales, en bancos e incluso, hasta les lanzaron amenazas en sus propios conjuntos residenciales. ¡Qué ironía!, ¿verdad?, rechazar a sus propios héroes, los médicos, que lo único que hacían era tratar de contener esta tragedia y una mayor desolación. Sin embargo, esto, nunca fue impedimento para que ellos, continuaran salvando vidas y sacrificar las suyas a cambio de las de sus pacientes. Realmente una acción que nos ponía “los pelos de punta” de sólo imaginarlo.
Mientras Andrés continuaba recibiendo más personas con síntomas, en un lugar distantes del hospital, se encontraban su esposa y su hija de 5 años, quienes anhelaban tan sólo un abrazo de él todas las noches, Pero ¿cómo explicarle a una niña que apenas estaba viviendo sus primeros años con su padre que, no sería posible en un tiempo indefinido y peor aún, existía la posibilidad de que nunca más volviese a tenerlo y abrazarlo en esas pequeñas manitas? Parecía imposible poder hacerlo, pero sus padres trataban de mantenerla al margen de la situación y con una videollamada de 5 minutos todos los días, buscaban enseñarle que su padre era un héroe que, estaba realizando un “truco” para que así, cuando ella creciera, pudiera disfrutar de lo que él le dejaría como herencia: la contribución a vivir en un mejor mundo posible.
Pasaron los días, los resultados eran devastadores, no había camas ni respiradores para tantas personas, el desabastecimiento era notorio y el virus también comenzaba a afectar a médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud.
En una noche de ese gran caos, llovió como nunca antes, hizo el frio más fuerte que pudo haberse sentido en la época, parecía un mensaje, donde lo único claro que se podía percibir de la covid era que, si queríamos salir de aquella situación, la única solución era trabajar conjuntamente, en equipo entendiendo que todos éramos un complemento e indispensables para nuestra subsistencia.
A la mañana siguiente, parecía que el mundo por completo había entendido perfectamente su mensaje: las personas dejaron de salir, respetaron el confinamiento y acudían solamente a cubrir sus necesidades más importantes. Los animales aún seguían en las calles, en los bosques, en la selva, en los grandes océanos sintiéndose los dueños del mundo, pero con una diferencia: esta vez nuevamente daban un ejemplo a la sociedad demostrándonos que, aun así, después de lo pésimo que los hemos tratamos por siempre, podían seguir permitiendo sus cosechas y sus alimentos invitándonos a compaginar y ser por fin, cohabitantes en un sólo planeta, en una misma dirección, en una sola sinfonía.
Cada día los casos de contagios y muertes disminuían. La esperanza pintaba ser más brillante que cualquier otra en esos tiempos: la ilusión volvía a recaer sobre las personas y en los hospitales, se iban descongestionando más y más habitaciones y sus pasillos al igual que los corredores, eran por fortuna cada noche, menos transitados.
Pasaron los días, las noches y los meses y un día inesperado pero soñado por todos, se dictaminó que la covid-19 logró ser controlado y, por tanto, el episodio más aborrecido por la humanidad del siglo XXI había sido derrotado.
No fueron las armas, no fueron los cohetes, ni las bombas nucleares las que vencieron el mayor enemigo al que se ha enfrentado la sociedad, fueron los héroes llamados médicos, los conductores que, aun así, arriesgaron su vida, no solo por el abastecimiento de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una nación.
No fue la guerra, fue la unión la que hizo la fuerza. No fue el dinero, fue el respeto, la enseñanza de que cada persona es indispensable para el bienestar y la estabilidad de toda una población mundial.
Después de largos días, meses y arduas jornadas de labor para batallar este virus, el personal médico regresó a sus hogares, fueron recibidos por sus familiares, y en el caso de Andrés, por su pequeña hija que lo hizo sentir y lo veía como el mayor superhéroe de su vida. Celebraron junto a su madre con champaña la vida y la salud, porque ahora la riqueza estaba en ello: la salud, la vida, y el amor.
Querido lector: espero que, al llegar hasta el final de este texto, se haya contagiado de la esperanza, del amor, de la unión y la fe que necesitó mi padre y su generación para superar esta ardua etapa.
¡Soy Mariana, la hija de Andrés Mendoza!, el médico!

info@vigueriasculturales.com
publicidad@vigueriasculturales.com